La novela Juan Moreira de Eduardo Gutiérrez se publicó en 1888 en Argentina y tiene esa atracción irresistible de los héroes que defienden causas justas fuera de la ley. En 1999 la editorial Perfil Libros, editó una versión con prólogo de Josefina Ludmer, junto a un estudio de Alejandra Laera. Esta versión de la novela popular es la que se reseña a continuación.
El prólogo de Josefina Ludmer ensaya algunas hipótesis de como la literatura popular, como la novela Juan Moreira, fue usada como canon cultural o como discurso para fortalecer la idea de nación. Mientras que Alejandra Laera, en el estudio a modo de epílogo analiza los factores comerciales y periodísticos que permitieron el paso de los folletines policiales a la novela popular, que fue el proceso que hizo Eduardo Gutiérrez de cronista de policiales a escritor popular.
La historia de Moreira fue llevada incontables veces al circo criollo, al teatro y al cine por Leonardo Favio en 1973. Aun así, no es una lectura que suela darse en los colegios secundarios argentinos. En éstos suele elegirse algunos versos del otro famoso gaucho argentino, que es El Gaucho Martín Fierro, poemario de José Hernández.
Al comienzo de Juan Moreira, Eduardo Gutiérrez presenta al protagonista como un gaucho honrado, trabajador y muy respetado en su comunidad criolla, vive en el partido de Matanzas junto a su esposa Vicenta y su hijo. El partido de Matanzas hoy está ubicado en provincia de Buenos Aires, bajo el nombre de La Matanza. La lectura de esta novela representa además de la lectura de una obra canonizada por la critica literaria, el ejercicio de imaginar históricamente como era la vida en Argentina hacia mitades del del 1800.
Gutiérrez caracteriza a Moreira como un criollo patriótico porque participa ocasionalmente en campañas contra los malones indígenas como miembro de la Guardia Nacional. En esas incursiones, se destaca por su valentía y destreza: montado en su caballo, lidera la persecución de los pueblos originarios destacándose en el combate. Sin buscar recompensa ni reconocimiento, Moreira considera estas acciones como un deber patriótico, lo que refuerza su imagen de gaucho noble y comprometido con la defensa de sus pocas propiedades.
Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando es perseguido injustamente por el teniente alcalde Don Francisco, quien desea a su esposa, Vicenta. El pulpero Sardetti niega una deuda económica que tenía con Moreira, estando en complicidad de las autoridades, provoca que Moreira sea castigado en El Cepo sin pruebas por Don Francisco, quien ostenta la autoridad para hacerlo.
El Cepo era un instrumento de castigo físico utilizado por las autoridades rurales para inmovilizar y humillar a los detenidos. Consistía en una estructura de madera con dos tablones que se cerraban sobre los tobillos del prisionero, dejándolo sentado o acostado en el suelo, sin posibilidad de moverse. En algunos casos, también se aplicaba a las muñecas. Este método, heredado de prácticas coloniales, era común en las campañas argentinas y se usaba como forma de escarmiento público. El Cepo, en ámbitos sanitarios contemporáneos puede ser el chaleco químico o cualquier otro tratamiento involuntario de salud mental.
En la novela, el cepo no solo representa el dolor físico, sino también la injusticia institucional que transforma a Moreira de gaucho honrado en justiciero. Moreira se rebela ante el poder judicial, cede ante su sed de venganza y decide hacer justicia por mano propia. Es así como enfrenta y asesina durante toda la novela tanto a policías como a soldados que lo quieren atrapar vivo o muerto. Moreira enfrenta la violencia institucional con una furia atávica y una euforia comprensible. Años más tarde la critica literaria en el siglo XX intentará desplazar este enfrentamiento al lugar de la barbarie.
La violencia institucional de la justicia es un tipo particular de violencia que hoy podemos identificarla en el gatillo fácil o los tratamientos compulsivos de salud mental. Ya sean los policías que son los agentes que deben cuidar la seguridad de la gente, como los terapeutas que son los agentes que deben cuidar su salud, dentro del marco de sus instituciones (comisarias u hospitales) obedecen los lineamientos que imponen en muchas ocasiones como violencia institucional en la ciudadanía.
Entonces, para terminar esta reseña para Locura en Argentina, quiero dejar abierta la pregunta que me dejó la lectura de la novela popular Juan Moreira: ¿Cómo reaccionan las personas sobrevivientes del Cepo Psiquiátrico ante los abusos de los que fueron víctimas?
“Locura en Argentina” publica a un grupo muy diverso de personas que escriben. Estas publicaciones buscan promover en los comentarios un foro público para el debate de ideas sobre las artes, la cultura loca, la salud y la diversidad mental. Las opiniones expresadas en las publicaciones no son las de “Locura en Argentina”, sino las de sus autores. Entonces, ¡bienvenido el debate!

Alan Robinson nació en 1977, en Buenos Aires, Argentina. Egresó como licenciado y profesor de arte dramático. Publicó novela, dramaturgia y ensayos. Enseña literatura, psicología social y finanzas.
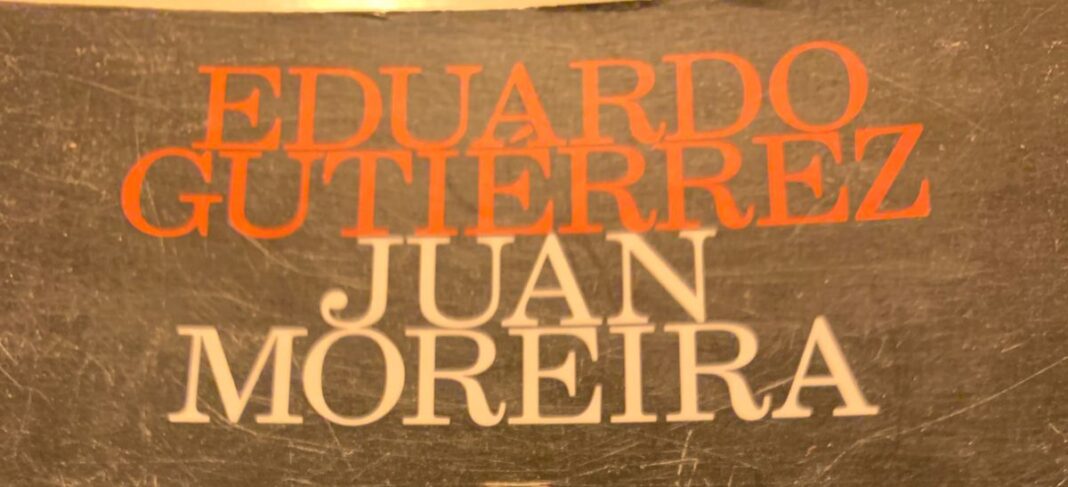
Con relación a la película Juan Moreira escribí este poema :
Estaba segura de querer irme, volver a mis pagos ahí seria una luchadora incansable de la libertad y derechos de mis hermanos
No fue fácil nada el cielo no ayudaba
Estaba condenada a la expatriación por los adultos que cambiaron mi residencia
No quería quedarme
Me resultaba insoportable todo
Aun era muy joven , tenia la esperanza de volver y meterme de lleno en la política nacional de mi tierra madre
Tuve todo en contra, la situación económica, la familia. El gobierno que me rechazaba no me ayudaba para nada si no por el contrario no querían ninguna de mis propuestas a favor de las mayorías y las desigualdades vulneradas.
Di mil vueltas como un trompo y el tiempo pasaba….Nada podía hacer
Ya me llamaban la loca aquí loca allá la loca
Estaba sola en el intento y nunca tuve ayuda de nadie, y mucho menos comprensión
Me metí en un cine de barrio para no pensar y así aliviar el dolor de mis pensamientos
Cuando empecé a ver la peli comenzó a atraparme como un imán su música ,el argumento.
Ahí estaba yo plasmada como nunca antes por el director ,me atrapo su sensibilidad y su forma de retratar las almas
Fue así que decidí conocerlo y felicitarlo personalmente y decirle cuan reflejada me veía en su obra
Para sorpresa mía ya me estaba esperando cuando llegue nos miramos y sobraron las palabras
Pensé que muchas personas como yo habían pasado por este recibimiento
Me quede observando un rato largo aquel bar emblemático de av. de mayo y cada uno de los gestos y miradas
Hasta que se acerco el y se presento, con mucha amabilidad le dije mi nombre es……..no…..no soy de aquí.
El me explico lo mal que esta todo y lo mejor era irse exiliarse cuanto antes
Nada es fácil….ser libre la libertad…
Marzo de 1976
Se oscureció el cielo durante varios años ,pasaron cosas terribles reinaba el miedo y la confusión en la calle, trabajo y también en las casas
Me olvide de volver a mi tierra y empecé a buscar entre la gente tu rostro, tu voz empecé a buscar otra cosa era como si se hubiese desplazado todo a esta tierra bendita donde veía correr la sangre de mis pares en busca de aquella libertad que siempre soñé
Pasaron los años oscuros y también se llevaron la oscuridad de mis pensamientos
Alzaba mis ojos al cielo y estaba claro y con brillo de luna que iluminaba la noche y el sol por las mañanas
Te conocí peleando por los derechos de los desposeídos como siempre soñé mi tierra en esta
En vos conocí la patria celeste y blanca y en mi mente nació esta tu patria mi patria para siempre.
Dedicado al amor de mi vida que jamás dejo de pelear por la justicia social .para Horacio